Noticias
Las causas del déficit de capital humano en Chile
Publicado 12-01-2011
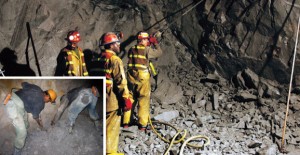 Enero, 2011. Si bien el país ha avanzado, la velocidad de acumulación de capital humano en la población ha sido mucho más lenta en comparación a países que han logrado el salto al desarrollo económico en períodos cortos. El reportaje incluye una entrevista a Gonzalo Herrera, Director Ejecutivo de Fondef. Fuente: Nueva Minería
Enero, 2011. Si bien el país ha avanzado, la velocidad de acumulación de capital humano en la población ha sido mucho más lenta en comparación a países que han logrado el salto al desarrollo económico en períodos cortos. El reportaje incluye una entrevista a Gonzalo Herrera, Director Ejecutivo de Fondef. Fuente: Nueva Minería
De acuerdo a diversos estudios, uno de los principales problemas en torno al capital humano es la baja tasa de capacitación laboral y formación continua de los trabajadores en todos los sectores industriales, incluidos la minería y energía.
Prueba de ello, es que sólo un 13% de los profesionales a nivel mundial pertenecientes a países de salarios bajos cumplen las condiciones para desempeñarse exitosamente en compañías transnacionales.
Otro aspecto vinculado a esta temática, son las carencias que existen respecto al desarrollo de la innovación y emprendimiento a través de la investigación para potenciar la asociatividad entre el sector productivo y las universidades.
A raíz de este diagnóstico surgen varias interrogantes tales como, ¿qué explica la falta de especialización por parte de los profesionales en el país?, ¿cuán preparados están los profesionales chilenos para asumir los retos actuales de las empresas y la economía?, ¿a través de qué estrategias se puede gestionar mejor el talento?, ¿cómo se puede fomentar la colaboración integral entre universidades y el sector productivo?
Para abordar estos temas y responder sus interrogantes, Revista Nueva Minería & Energía conversó con tres especialistas que profundizaron sobre las complejidades, carencias y fortalezas del capital humano en el país y la importancia de crear lazos entre universidades y empresas para el desarrollo y la investigación.
En este informe, Lincoyán Hernández, director de Minería en Innspiral Moves, entrega un diagnóstico sobre la situación del capital humano en la minería, el déficit de personal calificado en el rubro y sus propuestas en torno a esta problemática; Hernán Araneda, gerente del Centro de Innovación en Capital Humano de Fundación Chile, analiza el panorama del capital humano en el país y sus diversas aristas; y Gonzalo Herrera, director del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico Fondef, de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Conicyt, se refiere a la importancia de fortalecer la asociatividad entre empresas y universidades y la aplicación en el sector industrial de los resultados de exitosos proyectos de investigación y desarrollo, I+D, para mejorar la competitividad de las empresas y las iniciativas de financiamiento en proyectos referentes a la energía.
Carencia de profesionales en la minería Lincoyán Hernández, director de Minería en Innspiral Moves:
¿Cuál es la realidad respecto a la cantidad y calidad del capital humano que se desempeña en la minería chilena?
En primer lugar, el capital humano minero lo componen tanto los trabajadores como los profesionales. Ahora bien, la actividad más importante en el país es la gran minería, la cual es muy intensiva en inversiones, pero poco demandante de profesionales.
De muestra un botón: al 2009 sólo el 0,93% de la fuerza laboral en Chile se desempeñaba dentro de la industria minera.
Otra carencia que tenemos como sociedad es que, lamentablemente, sólo miramos a la gran minería y no como Perú, cuyo foco también apunta a la mediana minería.
Por ejemplo, cuando se realizan congresos mineros en Chile participan 500 personas, mientras que en Perú esta cifra se eleva a 5.000 asistentes. La demanda y el impacto que tiene la mediana minería en Perú son mucho más intensivos en mano de obra que en capital, a diferencia de Chile, donde la prioridad se concentra en la gran minería. No obstante, hay una gran cantidad de proyectos en carpeta, por lo tanto, los profesionales que se van a requerir en el país para los próximos años son numerosos.
En Innspiral elaboramos un estudio sobre este tema y determinamos que si las condiciones actuales se mantienen, el déficit de trabajadores para la gran minería al 2015 podría superar las 12.000 personas.
¿A qué se debe el déficit de personal calificado en el rubro?
La escasez de personal calificado para la minería ya es una tendencia y no una proyección. El hecho es que en Chile hay un desinterés por el área minera y eso se puede constatar fehacientemente, ya que es una realidad.
Esto se explica porque hay una desvinculación entre lo que es el interés por la minería y la importancia de esta industria para Chile, ya que no somos percibidos como un país minero. Nos acordamos que lo somos cuando ocurren acontecimientos críticos como el rescate de los trabajadores en el yacimiento San José.
Además, uno de los factores influyentes en la escasez de personal calificado en la minería a nivel mundial es la disminución de los programas de estudio.
Entre 1985 y 2003 los países mineros experimentaron bajas sensibles. En Brasil, por ejemplo, los requerimientos de personal técnico calificado para la minería alcanzan las 360.048 personas. Asimismo, se estima un déficit de 92.000 trabajadores mineros en Canadá en los próximos 10 años, debido al fuerte crecimiento de la industria junto con una tasa del 40% de empleados próximos a jubilar.
Por otra parte, el envejecimiento de los profesionales también se presenta como un punto crítico. Según un estudio realizado por la Universidad de Standford de Estados Unidos, se proyecta que para Chile, entre 2010 y 2030, habrá un lento crecimiento de hasta un 25% de la población en edad de trabajar. La fuerza de trabajo considerada experta en el sector minero está envejecida, con un promedio de edad de 48 años, comparada con el promedio de otras industrias que gira en torno a los 30 años.
En Codelco, menos del 5% de sus trabajadores tiene menos de 30 años. Por eso, dentro de los próximos 3 a 4 meses la compañía implementará un plan de retiro voluntario para sus trabajadores. Éste estará dirigido a unos 3.000 trabajadores, de un universo de 20.000.
¿A qué atribuye usted la falta de interés en seguir carreras técnicas o profesionales vinculadas a la minería, siendo esta actividad la de mayor participación en el PIB del país?
Las causas del desinterés tienen relación con la lejanía a las ciudades, con una distancia promedio de 160 km a las principales ciudades del norte como Antofagasta e Iquique, las condiciones climáticas y el desconocimiento en el sector minero. En 2009, tan sólo 3.085 alumnos cursaban Ingeniería Civil de Minas, Metalurgia o Geología, apenas un 0,4% del total de estudiantes de la educación superior. Sin embargo, el sector minero es el que reporta una menor cantidad de accidentes, además, los sistemas de turnos se pueden sobrellevar, compatibilizando trabajo y protección a la familia.
¿Cuáles son las consecuencias para el país si se mantiene este escenario?
Las consecuencias para el país en este tema radican en la pérdida de oportunidades. En los países de Europa fue disminuyendo la importancia de la minería a medida que iba cambiando el rumbo económico, pero nunca perdieron su esencia minera al transformarse de productores de recursos minerales a desarrolladores de tecnología, etc. Esa mutación logró que los profesionales vinculados a la minería todavía existan. Si el escenario no cambia en Chile, vamos a tener a profesionales extranjeros desempeñándose en el país.
¿Cuáles son las áreas dentro de la minería que requieren mayor especialización por parte de los profesionales?
Creo que la geología es una de las esferas que requiere mayor especialización, ya que es la base de la minería. Ésta debe reformularse en torno a nuevos requerimientos que permitan la aplicación de tecnologías de última generación, etc.
Además, resulta esencial la especialización en el ámbito de la cadena productiva y sus procesos como la definición del depósito, encontrar un método de explotación adecuado ya sea a rajo abierto o subterráneo, entre otros factores. Es muy importante inculcar la innovación como parte fundamental del desempeño profesional en esta industria, ya que ésta ayuda a generar nuevos y buenos negocios.
¿Qué medidas propone para incrementar la masa de expertos y trabajadores en la minería y así, mejorar el panorama en este ámbito?
La minería requiere de todo tipo de profesionales, por lo tanto, yo creo que, de una vez por todas, debemos incentivar el gusto por la minería y crear una atmósfera interesante en el país que haga atractivo el sector minero a los mejores alumnos y a los jóvenes en general.
A nivel profesional, por ejemplo, la ingeniería mecánica debería orientarse al diseño de máquinas nuevas para mejorar los procesos de la minería. Es en este contexto, donde resulta urgente la vinculación entre las universidades y las empresas mineras para que las primeras se aboquen al desarrollo de investigaciones en la materia como innovaciones tecnológicas en procesos mineros, creación de nuevos conocimientos, entre otros aspectos.
Panorama en capital humano Hernán Araneda, gerente Centro de Innovación en Capital Humano de Fundación Chile:
¿Cuál es el diagnóstico respecto a la formación de capital humano durante los últimos años en el país?
La Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo OECD, entiende “capital humano” como el conjunto de destrezas, habilidades, conocimientos, experiencias y otras capacidades con que cuenta una persona y que pueden traducirse en bienestar social y económico para ella misma y su entorno.
En este sentido, puede decirse que una persona (y a nivel agregado una empresa o un país) puede “aumentar” su capital humano pero también puede “disminuirlo”, por ejemplo cuando pierde destrezas adquiridas o cuando las que posee, se han vuelto obsoletas o menos relevantes para el trabajo.
Considerando esta premisa, si bien hemos avanzado, la velocidad de acumulación de capital humano en la población ha sido mucho más lenta en Chile en comparación a países que han logrado el anhelado salto al desarrollo económico en períodos cortos. La principal consecuencia de esta situación para sectores como, por ejemplo, la minería es la menor capacidad relativa de absorción tecnológica y de otro tipo de innovaciones para aumentar la productividad por parte de las empresas.
Asimismo, tomando en cuenta las especialidades propiamente mineras, incluyendo geología y metalurgia, hoy existe una bajísima matrícula en todos los niveles educativos que ofrecen programas especializados.
En el nivel de la educación secundaria técnico-profesional, sólo el 2% cursa programas para optar al título de Técnico de Nivel Medio en Minería.
A nivel de las carreras técnicas y profesionales ofrecidas por centros de formación técnica, institutos profesionales o universidades sólo 7.570 alumnos cursan programas en minería o materias relacionadas directamente sobre una matrícula total del sistema que bordea los 900.000 alumnos, esto es, menos del 1%. A nivel de las ingenierías civiles, menos del 2% de la matrícula se asocia a especialidades mineras.
En consecuencia, ninguna empresa minera puede solucionar esta situación por sí misma. De hecho acceden al mismo mercado laboral de profesionales y técnicos por lo que, de no actuar conjunta y colaborativamente, los efectos sobre el desarrollo total del sector se harán sentir en breve tiempo.
En otros países mineros importantes como Australia y Canadá se han adoptado soluciones sectoriales, donde las empresas y las autoridades colaboran construyendo un plan estratégico para abordar las brechas de capital humano. Éste es el camino que Chile debiera seguir.
¿A qué razones estratégicas obedece la relevancia que se le ha otorgado a este tema?
Sucesivos informes de la OECD, Banco Mundial, BID y el ranking del World Economic Forum indican que quizás el principal desafío de Chile para alcanzar el desarrollo es mejorar la educación. En Chile, el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC) estableció la formación y certificación de capital humano a nivel técnico-profesional y avanzado como uno de los 4 pilares de la Estrategia de Innovación para la Competitividad.
Un mejor capital humano incide en forma bastante directa en la capacidad de innovación de la economía que, a su vez, se vincula a aumentos de la productividad total de factores.
En esta materia no hay opiniones divergentes: mejorar el capital humano es clave bajo todo punto de vista. Los esfuerzos deben combinar (i) reformas educacionales como las que han estado haciéndose los últimos años cuyos resultados pueden tardar décadas con, (ii) medidas orientadas a mejorar las capacidades de la fuerza de trabajo actual.
¿En qué áreas se necesita mayor especialización por parte de los profesionales?
En primer lugar, conviene señalar que cualquier profesional (o técnico) que se desenvuelve en un mercado laboral competitivo y en entornos de negocios exigentes requiere contar con competencias básicas y genéricas que le permitan interactuar con otros, persuadir, comunicarse en forma efectiva, gestionar su carrera, construir redes y confianza, entre otras habilidades usualmente llamadas “blandas” pero que el mercado laboral crecientemente retribuye como las más “duras”.
Un estudio que duró 30 años en Estados Unidos identificó que las destrezas de Pensamiento Experto y Comunicación Compleja son las más importantes para el éxito en cualquier ámbito laboral demandante.
Las habilidades para ejecutar tareas manuales y cognitivas rutinarias son cada vez menos relevantes en puestos de trabajo de calidad.
Es importante destacar que este es el caso no sólo en niveles gerenciales, sino que crecientemente en los niveles medios y operativos de la fuerza de trabajo de empresas líderes.
En cuanto a especialidades profesionales, el tema depende mucho naturalmente del ámbito ocupacional y del sector productivo. En el ámbito de los Servicios Globales u Offshoring, por ejemplo, Chile necesita ingenieros capaces de hacer investigación aplicada y desarrollos que se traduzcan en productos y servicios innovadores.
Empresarios e inversionistas de ese mercado global consideran que la media de los ingenieros chilenos son excelentes administradores y operadores de sistemas, pero que despliegan menos capacidades para la I+D y que, además, les faltan destrezas para operar en entornos multiculturales.
Todo esto tiene, por supuesto, enormes implicancias curriculares que nuestras mejores escuelas de ingeniería tímidamente toman en cuenta.
¿Cuáles son los desafíos a implementar en esta área?, ¿cuáles son las debilidades que se deben mejorar?
La formación que proporciona la educación superior está, en general, poco orientada a los requerimientos del mundo laboral. Los programas y contenidos curriculares se organizan en función de las bases disciplinarias y no de los ámbitos de desempeño profesional y las competencias que éstos requieren.
Se supone que los profesionales deben dominar primero un conjunto de conocimientos que luego pondrán en la práctica. Como resultado tenemos programas de pregrado extensos y con poca aplicación. Este diagnóstico es bastante compartido y difundido pero las instituciones de educación superior, particularmente las de mayor prestigio, tienen pocos incentivos a modificar su oferta actual.
¿Quién debiera según usted hacerse cargo y financiar la formación de capital humano en el país: el Estado o los privados?
Típicamente se ha considerado responsabilidad del Estado asegurar que toda la población acceda a la educación escolar, esto es, primaria y secundaria.
De hecho en Chile la educación a nivel escolar (12 años) constituye un derecho sancionado por ley. El Estado debe velar, además, no solamente por el acceso a la educación para toda la población, sino que también ésta sea de calidad.
Como es sabido, Chile enfrenta importantes desafíos en este tema.
En el caso de la educación superior, los beneficios de la inversión son altísimos tanto a nivel de las personas como del país en su conjunto, pasando obviamente por el aparato productivo. En el caso de las personas, la rentabilidad privada medida como premio salarial es altísima (en torno al 20%), lo que permite entender porqué familias de bajos ingresos se endeudan en el sistema financiero para que sus hijos accedan a estudios postsecundarios. Pero la rentabilidad social, esto es, los beneficios que tiene para la sociedad que las personas tengan altas calificaciones, es aún mayor. Esto último justifica que el Estado deba invertir significativamente en este tema. Sin embargo, Chile es uno de los países con menor inversión pública en educación superior en el mundo.
Parte de esta inversión ha sido además socialmente regresiva, esto es, ha favorecido a los segmentos socio-económicos que menos lo necesitan. El desafío es, por tanto, lograr un balance de modo que los segmentos que pueden pagar privadamente lo hagan y los segmentos de menores ingresos accedan a un sistema de financiamiento público generoso que combine becas no reembolsables con créditos avalados por el Estado. Los créditos avalados por el Estado debieran ser devueltos al fisco con un sistema de pago contingente a los ingresos de los graduados una vez que están empleados.
Finalmente la inversión en capacitación laboral específica, esto es, aquella orientada a desarrollar competencias que se traducirán en una mayor productividad en el puesto de trabajo actual debiera ser financiada principalmente por la propia empresa, como de hecho ocurre con las grandes mineras.
Existe el argumento por parte de algunas empresas y empresarios que “si capacito se me van” y que, por tanto, debiera ser el Estado o el propio trabajador el que invierta. Esta visión es insostenible en sectores y empresas en mercados altamente competitivos, donde disponer del capital humano es clave para el éxito empresarial.
Empresarios o empresas que subinvierten en capital humano tienen el riesgo de quedar atrapados en un círculo de baja inversión/baja innovación/baja calidad de productos y servicios/ malos sueldos/baja calificación de sus recursos humanos.
Lo que ocurre es que el Estado puede incentivar a que aquellos empresarios que subinvierten en capacitación laboral comiencen a hacerlo. Esto es particularmente clave para empresas de menor tamaño, que enfrentan problemas financieros y que necesitan acceso a créditos tributarios u otros mecanismos.
Asociatividad entre universidades y empresas Gonzalo Herrera, director Programa Fondef de Conicyt:
¿Cuál es el rol que juega Fondef en el ámbito de la investigación y desarrollo (I+D)?
Fondef es un programa dentro de Conicyt que busca apoyar e incentivar la investigación aplicada fundamentalmente y que, además, tiene como propósito generar resultados que produzcan impacto tanto en el sector económico como social.
Si bien se inscribe dentro de la misión general de Conicyt en el sentido de apoyar el desarrollo de la ciencia y tecnología en el país, nuestro énfasis está en la investigación aplicada que promueve la generación de innovaciones, aún cuando, no financiamos directamente proyectos de innovación al entenderse ésta como la materialización en el mercado de nuevos productos o procesos. En este sentido, Fondef está en la fase anterior, es decir, en la etapa de la investigación y desarrollo, I+D, pero con una clara orientación hacia la generación de innovaciones.
Éste es el lugar específico de Fondef, donde los proyectos deben poseer un alto contenido científico y tecnológico y que representen una promesa o una expectativa razonable de impactos económicos o sociales.
¿Cómo se materializa el impacto de los resultados de proyectos de I+D en los sectores productivos?, ¿cómo evalúa este aspecto?
La forma en que debiera hacerse y, por cierto, se hace en muchas oportunidades, es a través de la valorización de resultados de investigación. Por una parte, se desarrollan investigaciones que conducen a determinados resultados, que normalmente son de carácter científico o tecnológico a escala piloto, y por otro lado, se elaboran productos o servicios que se comercializan en el mercado.
Nosotros habitualmente llevamos los proyectos hasta la primera fase descrita, pero esperamos que estos resultados se transformen en negocios tecnológicos que sean objeto de nuevos emprendimientos o bien, de unidades de negocio. En todos los casos, buscamos la protección de la propiedad intelectual de esos resultados, pero la idea es que se generen negocios tecnológicos a partir de los resultados de nuestros proyectos.
¿Cuántos proyectos se han financiado y cuáles son las áreas que destacan?
Este año hemos financiado 65 proyectos aproximadamente. Éstos están divididos en dos grandes grupos, el primero es el conjunto de proyectos de I+D que se desarrollan gracias a un concurso regular y abierto a todas las áreas, y el segundo es el conjunto de programas específicos, donde participa un pequeño número de proyectos que apuntan hacia temáticas definidas. En este último punto, las áreas más destacadas son la genómica, bioenergía, tecnologías de la información, entre otras. Sin embargo, en términos generales, donde hay un mayor volumen de proyectos es en el área de la acuicultura.
¿Cuántos de estos proyectos se han insertado en procesos de innovación tecnológica dentro de las empresas para mejorar su competitividad?, ¿cuáles son los casos más relevantes?
Carecemos de una cuantificación en torno al impacto de los resultados de los proyectos que se han cristalizado en nuevos negocios, porque hacerlo es bastante costoso. Eso sí, nos abocamos a seguir la pista a los proyectos que hemos financiado a través de conversaciones con los equipos de investigación y, a partir de esa información, hemos elaborado una lista de empresas que se han generado a raíz de los resultados de proyectos Fondef, las que suman alrededor de 40.
Algunos ejemplos interesantes para destacar, es que poca gente sabe que la introducción de Internet en Chile, se produjo gracias a un proyecto Fondef apoyado por la Red Universitaria Nacional, Reuna. Otro proyecto que ha tenido un impacto muy importante es la actual PSU, la que surgió a partir de una investigación conjunta entre las Universidades de Chile y Católica en el área de la medición de conocimientos para el ingreso a la Universidad, entre otros, y algunos resultados de proyectos Fondef que han sido incorporados en políticas públicas.
A su juicio, ¿qué otros mecanismos o líneas de acción se deberían impulsar para potenciar la asociatividad entre universidades y empresas?
Creo que es necesaria una mayor inversión. A pesar de que la frase “más de lo mismo” suele utilizarse en términos peyorativos, considero que en este caso es necesario algo más de lo mismo, es decir, un mayor volumen de recursos destinados a este tipo de proyectos o de acciones, sin embargo, esta alternativa no es la única. Hay otras iniciativas como, por ejemplo, la conformación de consorcios de carácter más permanente entre instituciones de investigación y empresas de un determinado ámbito o sector productivo, donde las universidades se hacen cargo de la agenda de investigación e innovación de un sector en particular. Creo que este último aspecto se debiera fortalecer.
¿Cuáles son los objetivos y cómo funciona el Programa Bioenergía?
Este programa surgió fundamentalmente a través de una iniciativa de la Comisión Nacional de Energía (CNE) hace ya más de 2 años.
En este escenario, se detectó una gran efervescencia que estaba empezando a germinar en torno al desarrollo de nuevas formas de generación eléctrica como las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y que existía escasa investigación al respecto.
La CNE se dio cuenta que habían algunas áreas inexploradas, y luego de un trabajo conjunto con especialistas en el área, nos dimos cuenta que en las primeras etapas de los procesos de producción de estas nuevas energías y sobre todo, de bioenergía o biocombustible, había poco en materia de investigación.
Como primer punto, establecimos que toda la producción de bioenergía supone que hay un volumen suficiente de biomasa que es susceptible de ser transformada a través de distintos procedimientos.
Sin embargo, el gran debate en el mundo está en la primera fase, es decir, dónde se consigue la biomasa necesaria para que valga la pena instalar una industria que transforme y genere estos biocombustibles.
Además, hay una gran polémica en el mundo en torno a los cultivos, es decir, si las áreas destinadas a alimento van a ser reemplazadas por cultivos correspondientes a biocombustibles, lo que va a generar situaciones de hambre.
Nosotros decidimos, en la primera parte respecto a este programa de biocombustibles, es decir, ver de qué manera desde la investigación científica y tecnológica podemos resolver problemas que tienen relación con la provisión de biomasa y también con los aspectos vinculados a la logística o almacenamiento de este tipo de energía.
¿A quiénes está dirigido el Primer Concurso de Proyectos para el Desarrollo de Soluciones con Energías Renovables no Convencionales (ERNC) a Pequeña Escala?, ¿cómo funciona?
Este es un programa que pertenece al Ministerio de Energía, donde nosotros ofrecemos nuestra experiencia y práctica como entidad organizadora de concursos de I+D e innovación al servicio de esta temática, que es la provisión de soluciones en materia energética.
A grandes rasgos, son proyectos pequeños financiados con $10 millones vinculados a ciertos aspectos como la transferencia y adaptación.
Pueden postular a este concurso las personas jurídicas nacionales, tanto públicas como privadas, que posean existencia legal de a lo menos dos años anteriores al momento de la postulación, y tengan como objetivo, indicado expresamente en sus estatutos o documentos de constitución, la realización de actividades de formación, capacitación, investigación o transferencia tecnológica.
¿Qué hace falta o qué está fallando en el país para lograr una conexión más efectiva entre sectores productivos y los centros de investigación?
Creo que hace falta algo que hemos venido constatando desde hace algún tiempo, que tiene relación con el establecimiento de vínculos más permanentes y no sólo episódicos entre las universidades y las empresas en torno a un proyecto en particular.
En este contexto, cuando se conforman alianzas estratégicas perdurables se logran resultados sólidos y permanentes en el tiempo.
Un ejemplo de ello es la Universidad de Talca, que investiga sobre temas vitivinícolas, pero también presta servicios concretos a los productores en los aspectos agronómicos.
En este marco, es crucial que la universidad capte los requerimientos del sector productivo y los transforme en proyectos de investigación orientados a resolver esos problemas.
Me parece que ésa es una vía relativamente poco frecuente en el país y que debiéramos potenciar.
Estudio sobre capital humano
Durante el primer semestre de 2011, Fundación Chile realizará un completo estudio sobre capital humano minero, junto a un conjunto representativo de las grandes compañías mineras. Esta información será clave para elaborar una estrategia, con el objetivo de cerrar las brechas y asegurar que las inversiones puedan concretarse según lo esperado, utilizando como modelo la experiencia australiana. Próximas informaciones en www.innovum.cl



Deja un comentario